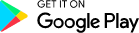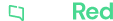ArtículoMetabolismo y estilo de vidaEnfermedades respiratoriasSíndrome de embolia grasa, lo que el ortopedista debería saber
Resumen
El síndrome de embolia grasa se produce por la presencia de glóbulos de grasa en la circulación pulmonar o periférica que desencadenan dificultad respiratoria, compromiso del sistema nervioso central y rash petequial. Usualmente se da secundario a fracturas de huesos largos. A continuación, se presenta una revisión general de este síndrome y consejos clave que el ortopedista debe saber para evitar la mortalidad en el paciente politraumatizado.
El síndrome de embolia grasa (SEG) se define como los síntomas clínicos secundarios a la presencia de glóbulos de grasa a nivel pulmonar o en la circulación periférica.1,2,3
Se han propuesto mecanismos bioquímicos o que explican la clínica de este síndrome, como obstrucción vascular, respuesta orgánica a la embolia grasa y respuesta inflamatoria inducida por el trauma. El diagnóstico del SEG puede ser retador y se basa en manifestaciones clínicas, paraclínicos e imágenes.1,2,3
La grasa que se emboliza en la circulación periférica aparece de manera frecuente. Reportes de necropsias han documentado una prevalencia de partículas grasas en circulación pulmonar del 68% a 82% de los pacientes que sufrieron traumas cerrados, con una mortalidad que oscila entre el 5% y el 20%.1
En cirugía ortopédica, se observan glóbulos grasos de manera regular en la circulación pulmonar y coronaria mediante ultrasonido. El SEG es menos común, y se ha descrito hasta en el 30% de los pacientes con trauma ortopédico, aunque esta incidencia ha disminuido con los años.1
Aunque el SEG se asocia al trauma con más frecuencia, también se documenta esta entidad en pacientes donantes de médula ósea, trasplante pulmonar, cesárea, liposucción y procedimientos cosméticos.1
Manifestaciones clínicas
La tríada clásica del SEG se compone de dificultad respiratoria, alteraciones neurológicas y rash petequial que compromete mucosas y la parte anterior del cuerpo. Los síntomas pulmonares son los primeros en presentarse, 24 a 72 horas después del trauma.1
Cerca del 50% de los pacientes con SEG requieren ventilación mecánica, con complicaciones como edema pulmonar, disminución en la distensibilidad pulmonar, hipoxemia y deterioro del patrón respiratorio.1
Los síntomas neurológicos se presentan en el 80% de los pacientes, y por lo general ocurren luego de iniciados los síntomas respiratorios. Se componen de confusión, agitación, delírium y déficits focales como hemiplejia, afasia, convulsiones y coma. Algunos pacientes presentan síntomas de motoneurona superior.1
Diagnóstico
El diagnóstico del SEG es un reto clínico puesto que no existe un estándar de oro para identificarlo. Se han propuesto diferentes criterios, mayores y menores, para diagnosticarlo. En la actualidad, no se han estandarizado para definir el SEG, pero una combinación entre los propuestos por Gurd y Lindeque se utiliza en el ámbito clínico.1,2
En un estudio de Gurd y et al, se propusieron como criterios mayores la insuficiencia respiratoria, el compromiso cerebral y el rash petequial. Los criterios menores son fiebre, taquicardia, cambios en la retina, ictericia, alteración renal, anemia, trombocitopenia, aumento de la tasa de eritrosedimetación y macroglobulinemia grasa. La presencia de un criterio mayor y cuatro menores confirman el diagnóstico.1,2
Otros autores, como Lindeque y et al, propusieron parámetros paraclínicos y de gases arteriales. En los paraclínicos, a menudo se encuentra anemia, trombocitopenia, aumento en los reactantes de fase aguda, lipasa sérica elevada, hipocalcemia y disminución en la albúmina libre.1
El lavado broncoalveolar para identificar la presencia de grasa a nivel pulmonar también se ha propuesto como examen diagnóstico, pero este hallazgo es inespecífico y puede encontrarse también en pacientes sépticos o con falla multiorgánica.1
En cuanto a las imágenes diagnósticas, la radiografía de tórax muestra opacidades bilaterales difusas mal definidas, pero estos hallazgos también están presentes en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, edema pulmonar, infección o neumonía por aspiración.1
La tomografía axial computarizada de alta resolución muestra opacidades en vidrio esmerilado y consolidación con engrosamiento interlobular denominado patrón de crazy-paving. La tomografía axial computarizada de cráneo simple por lo general es normal, aunque a veces puede documentar edema difuso con escasa hemorragia.1,2
Puntos clave para el ortopedista
Tiempo transcurrido previo a la cirugía
Un ensayo clínico aleatorizado de 1989 comparó resultados de cirugía de fijación de fractura de huesos largos después de 24 horas de la lesión y luego de 48 horas. Se documentaron más complicaciones pulmonares en los pacientes que demoraron 48 horas que en quienes recibieron intervenciones más tempranas.1
No todos los pacientes son candidatos para este tipo de cirugía de manera temprana ya que esto depende de la severidad del trauma y su estabilidad hemodinámica. Pensar en llevarlos primero a cirugía de control de daños y después a una cirugía definitiva también aumenta significativamente la sobrevida.1
Método de fijación
La fijación de huesos largos por lo general se realiza con clavo intramedular. Pape y et al compararon el método de fijación con clavo intramedular y el de fijación externa según la incidencia de complicaciones pulmonares. Encontraron seis veces más riesgo de lesión pulmonar aguda con la fijación intramedular, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas en mortalidad. Se necesitan más estudios para evaluar también las características del clavo de fijación y si esto influye o no en la incidencia posoperatoria de SEG.1
Disminución de la carga embólica
La evidencia sugiere que la cantidad de grasa embolizada con la fijación intramedular podría disminuir si se avanza el clavo de forma lenta, pero a revoluciones más rápidas. Otras técnicas como un aspirador con irrigación para el clavo aún necesitan ser estudiadas.1
Conclusión
El SEG es más frecuente en personas de 10 a 40 años que sufren fracturas de huesos largos, sobre todo de la diáfisis femoral o fracturas múltiples. Las manifestaciones clínicas incluyen dificultad respiratoria, síntomas neurológicos y rash petequial que aparece 1 a 3 días después del trauma.1
En el paciente politraumatizado, la estrategia para disminuir la embolia grasa es la estabilización temprana de las fracturas con clavo intramedular, el cual se avanza de manera lenta y a altas revoluciones. Se requieren estudios adicionales que evalúen el rol de marcadores inflamatorios como la interleuquina 6 (IL-6) para identificar a los pacientes con alto riesgo de SEG y la posibilidad de instaurar otros tratamientos que disminuyan la carga embólica y sus efectos a nivel del sistema nervioso central.1
Comentario editorial
Los puntos clave resaltados en este artículo están dirigidos al especialista, pero también son de vital importancia para el galeno de atención primaria, puesto que muestran que la inmovilización temprana de las fracturas es un factor fundamental para mejorar la sobrevida de los pacientes y evitar complicaciones como el SEG. Aprender los diferentes métodos de inmovilización y el manejo integral de fracturas abiertas y cerradas es fundamental para la práctica clínica de todos los galenos.
- Rothberg DL, Makarewich CA. Fat embolism and fat embolism syndrome. J Am Acad Orthop Surg. 2019;27(8):e346-e355. https://doi.org/10.5435/JAAOS-D-17-00571.
- Fukumoto LE, Fukumoto KD. Fat embolism syndrome. Nurs Clin North Am. 2018;53(3):335-347. https://doi.org/10.1016/j.cnur.2018.04.003
- Kainoh T, Iriyama H, Komori A, et al. Risk factors of fat embolism syndrome after trauma: A nested case-control study with the use of a nationwide trauma registry in Japan. Chest. 2021;159(3):1064-1071. https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.09.268
Codigo: AR-CG-3-9135
¿Quiere ser el primero en estar actualizado?
Suscríbase ahora a nuestro Newsletter y no se pierda todo el contenido médico que tenemos para usted.